 Recibí el llamado en mi celular. No pregunté cómo lo obtuvo ni porqué me llamaba a mí. Me costó entender que se trataba de Manuel Curín, de Santa Rosa. No había sabido nada de él desde que dejó de trabajar en las cosas de la casa. Me dijo que yo era la única persona a la que le había avisado, y que tuviera cuidado al llamar a mis padres. Me advirtió que no había nada que se pudiera hacer, que no me apurara en venir porque no haría una diferencia. Le pregunté si era un accidente, si Tito se había olvidado limpiar el cañón de la estufa de doble combustión que instalamos en el área de dormitorios. Me respondió que, aprovechando que no habría nadie en el campo, se había ausentado para hacerse exámenes en Temuco, y que esto no era un accidente. Señorita Emilia, me dijo, esto no va a parar. Están dispuestos a todo, mejor hablemos cuando esté acá.
Recibí el llamado en mi celular. No pregunté cómo lo obtuvo ni porqué me llamaba a mí. Me costó entender que se trataba de Manuel Curín, de Santa Rosa. No había sabido nada de él desde que dejó de trabajar en las cosas de la casa. Me dijo que yo era la única persona a la que le había avisado, y que tuviera cuidado al llamar a mis padres. Me advirtió que no había nada que se pudiera hacer, que no me apurara en venir porque no haría una diferencia. Le pregunté si era un accidente, si Tito se había olvidado limpiar el cañón de la estufa de doble combustión que instalamos en el área de dormitorios. Me respondió que, aprovechando que no habría nadie en el campo, se había ausentado para hacerse exámenes en Temuco, y que esto no era un accidente. Señorita Emilia, me dijo, esto no va a parar. Están dispuestos a todo, mejor hablemos cuando esté acá.
Eso fue como a las cinco de la mañana del viernes. De modo que tendría que avisar a la Universidad en el trayecto. También sabía que si pretendía hablar con la Fiscalía tenía que salir antes de las 6.00 de Santiago, ya que tardaría unas ocho horas en llegar. Por supuesto Fernando se despertó y sobresaltado preguntó quién había muerto. Lo tranquilicé y le pedí que se hiciera cargo de los niños. Entendió perfectamente que alguien de la familia debía estar ahí. Pero no comprendió, es muy difícil que lo hiciera, el profundo impacto que me produjo este llamado.
“Tengo ocho horas para recordar, para hacer memoria. Ahora me doy cuenta que nunca me he preocupado de transcribir la historia. ¿Para qué, si en Santa Rosa está todo, están las fotos y los álbumes, la historia de cada uno de nosotros?”, pensé. Me sorprendí al reconocer que con Sebastián y Candelaria yo he hecho lo mismo que hicieron mi madre, mi abuela y todas las mujeres que me han precedido. No quiero que mis hijos se llenen de ira por una historia que no les pertenece, por algo que no pueden cambiar. Santa Rosa es parte de su vida pero de otro modo, no como lo fue para Ernestine, la Wekufe[1] ―como la llamaron los indios por su cabellera de un rojo infernal― o la Diabla, como terminó siendo conocida por moros y cristianos.
Desde chica me interesó saber del pasado, de las personas y sus luchas, de los orígenes de la familia y de la gente del campo. Recuerdo a mi bisabuela, la hija de la Diabla, cómo sonreía cuando nos sentábamos las dos en la terraza. Antes de que ella perdiera la memoria, a mis catorce años, la volvía loca con tantas preguntas. Se hacía la difícil, pero estaba encantada de depositar la historia en alguien joven que pudiera entender. Alguien como yo, de su sangre, pero a la vez libre de verse enredada en los lazos de las historias pasadas, esas que ya no son visibles ni remueven pasiones.
Tal vez lo que buscamos todos es permanecer en el recuerdo y no en una foto sepia donde al final, ya no se sabe quién nos mira con el deseo de comunicarnos algo importante. Para una historiadora como yo este pensamiento es inquietante. La crónica de las guerras queda, más bien la de los vencedores, porque los hombres buscan plasmar su heroísmo como un instrumento de poder. Pero la historia doméstica, la de la mujer, esa casi por definición se pierde, porque todas las madres buscan aislar a sus hijos de ciertos hechos bajándoles el perfil. Todas queremos que respiren a pleno pulmón y no con el temor de ser alcanzados por un destino ajeno.
De modo que por primera vez me sentí urgida a llenar el vacío, a darle voz a los silencios de Ernestine y sus descendientes. Tengo buena memoria y he leído y releído las crónicas de la conquista de Arauco varias veces. Tal vez los silencios dicen más de lo que hasta ahora había pensado. Me refiero, claro está, a los silencios que rodean los momentos más turbulentos que les tocó vivir. Me propuse entonces recordar como solo puede hacerlo alguien que es madre, alguien que no quiere dejarle esta espina clavada a sus hijos. Ocho horas en que nadie me distraerá, con el propósito, como hago ahora, de transcribir estos recuerdos que ayudarán a los míos a entender y así comprenderse un poco mejor.
Una vez en la autopista estas ideas me parecieron un ejercicio académico, una abstracción de mi realidad. Estaba empezando a encajar algo que tardaré años en asumir. Pasé de la rabia y frustración a la melancolía. Comenzaba a zambullirme de lleno en la pena, haciendo esfuerzos por contener las lágrimas. Era mucho lo que me faltaba por recorrer, pero preferí detenerme en una berma ancha dando rienda suelta a mi llanto, consciente de que en ese estado resultaba peligroso seguir al volante.
Los cientos de kilómetros recorridos a veces se hicieron largos, otras fueron un suspiro. Manejé de forma automática, ensimismada, pasando hojas de la historia familiar, cerrando capítulos de cada episodio y anécdota. De tan interiorizados que los tengo no sé si los he vivido o me los han contado. No puedo dejar de pensar en mis bisabuelos, en los abuelos, pero sobre todo no dejo de pensar en mis padres. Nada mejor que preguntarle a las protagonistas, tal como hice con Memé tantas veces, aunque sea interrogar a las sombras del pasado.
Enero de 1890. Desembarcaron en Valparaíso luego de seis semanas de travesía desde Marsella. Viajaron con pasajes de segunda en el Buenos Aires[2], un vapor que cubría esta ruta y que por ese entonces ya necesitaba de una refacción completa. Procedían de la Charente[3], próspera región en el valle del río Vienne, rica en historia y recuerdos. A pocos años de la aparición de la xilosfera[4] en 1868 en Burdeos, ya había destruido completamente todas las viñas de la región. Dicen los registros de salud que en los siguientes veinte años la población perdió varios centímetros de estatura. A falta de otros indicadores socio-económicos este dato es significativo, análogo al de la generación de la guerra civil en España. Pasaron hambre, el desempleo se disparó, la crisis fue en extremo severa. El tata Jean, tercera generación de comerciantes en cognac, podría haberse beneficiado de la escasez, pero el gobierno ―revirtiendo una política centenaria―liberalizó la importación de licores para evitar un alza en los precios de este insumo esencial en la gastronomía francesa. Deduzco que desde una ciudad de provincia como Angoulême difícilmente podía acomodarse a este nuevo escenario.
Mentalmente me animo a tirar de la manga de su austero vestido negro, tan inadecuado para el verano porteño, y le pregunto a Ernestine, de pie en el muelle, por qué Jean no siguió a tantos otros emigrantes que prefirieron perseverar en el mundo de las viñas en Argelia, en la Rioja o en California. Incluso en la zona central de Chile. “Dejar de pensar en la xilosfera y enfocarse en el nuevo mundo es lo mejor para Jean. La oferta del agente del gobierno chileno resultaba atractiva, con transporte incluido hasta el lugar de destino, con tierras y ayuda durante el primer año. La venta de las tierras y del negocio familiar en Angoulême no hubiesen servido de nada sin un nuevo norte para su vida.” Se distrae mirando cómo descargan las cajas de madera que contienen todos los muebles que pudo traer. Observa con aprobación cómo Jean le da unas monedas al operador de la grúa, y luego se vuelve a mí. “Sé que a Jean lo angustia mi insistencia en traernos el piano, pero es importante que mis niños reciban una educación, que se sepan ciudadanos franceses. Ocho cajas con muebles y menaje, diez baúles y un piano es bien poca cosa luego de vender nuestro châteaux.” Sé que la palabra es bien elástica y abarca desde un castillo con foso hasta una casa amplia de clase media acomodada. Percibo en su mirada la pérdida que se esconde en esas cajas de madera, el dilema desgarrador que supone vender o regalar aquello que no tiene sentido traer al sur del mundo. Por encima de ello ahora me doy cuenta que está huyendo de las viñas para salvar a su marido. Miro a los cuatro hermanos de mi bisabuela, que a sus dos años está en brazos de su hermana mayor, y comienzo a dimensionar la fuerza y el coraje de esta mujer.
Puedo imaginar su orgullo de francesa cuando el tren, que en ese entonces llegaba hasta Angol, cubrió el paso del río Malleco gracias al recién inaugurado puente de Eiffel, su compatriota.[5] Con sus ciento dos metros de altura era el más alto viaducto ferroviario del mundo. Algunos pasajeros, pasada la impresión de sentirse volando, aplaudieron con alivio la hazaña de ingeniería. Ernestine, tomando la mano de Jean, se sintió confortada porque la patria los había acompañado hasta este rincón del mundo.
Le pregunto cómo fue lo del piano, y no puedo dejar de recordar el Fitzcarraldo de Herzog[6]. “El ferrocarril llegaba hasta Angol, luego fueron cien kilómetros y diez carretas de bueyes dispuestas por el agente de inmigración del gobierno para llegar a Lautaro. Esa fue mi primera disputa. En un viaje era imposible trasladarlo todo, y el agente pretendía que el segundo viaje fuera costeado por nosotros. Jean, conciliador como siempre, estaba listo para llegar a un arreglo privado. No sé cómo habré mirado al funcionario, pero papeles en mano le dije todo lo que pensaba de su oferta de colonización. Estoy segura que no entendió ni una sola palabra, pero las cosas llegaron a destino. Claro que Jean se fue dejándome sola en Lautaro, que era un pueblito insignificante, en el Hotel Alemán. A los pocos días ya era una habitual de la Casa Francesa, donde se reunían los inmigrantes que nos precedieron. Recién ahí comencé a dimensionar lo precaria que aún era la seguridad en la región, en los campos, con prófugos de la justicia que pululaban y con grupos de mapuches que seguían resistiendo la llegada de los colonos.[7] La pacificación resultaba un eufemismo y las fortificaciones militares no cubrían las zonas rurales. De modo que cuando volvió Jean con el resto de las cosas ya teníamos un acuerdo para establecernos con otras dos familias francesas, a una distancia que nos permitiera defendernos de cualquier ataque.[8] Gracias a Dios Fornet, un capitán retirado de la legión extranjera, estableció un sistema de casas en triángulo que muy pronto fue imitado en toda la comarca. De todo este episodio recuerdo con claridad la caja con el piano bamboleándose y emitiendo sonidos, instalado precariamente sobre una carreta de bueyes. Eso fue como una imagen de lo que nos esperaba.”
Me quedo pensando en la muerte del tata Jean en 1897. Ernestine se quedó viuda a los treinta y tres años, con cinco niños y en una región hostil de un país extraño. No alcanzo a imaginar cómo hizo para salir adelante. En el cementerio de Lautaro vuelvo a tirar de su manga para preguntarle por los últimos años de mi tatarabuelo.
“Jean trabajó intensamente para construirnos una casa y despejar los campos. Todo esto lo hicimos colaborando mano a mano con los Fornet y los Truan. La verdad es que nunca fue bueno para las labores manuales, y pronto ideó abrir una tienda de abarrotes en Lautaro. Contra todas las opiniones plantó una viña pequeña en la que puso todas sus energías. Intenté disuadirlo, logré convencerlo que también debíamos despejar bosques para cultivar trigo.
Sus peores demonios lo volvieron a atrapar. Haber venido hasta acá para vincularse nuevamente con las viñas le agrió el carácter, casi tanto como el mosto intragable que logró producir. La tienda fue una buena idea, pero creo que no pudo superar la pérdida de sus raíces. No logró hacer suya esta nueva vida, permaneció irremediablemente enfocado en un pasado que se esfumó. Cuando enfermó se dejó estar y se apagó suavemente. Hacia el final me dijo que estaba tranquilo, que sabía que sin él yo saldría adelante. Años después supe que habló a mis espaldas con el Lonco[9] Curín. Nunca dijo lo que trataron, pero como bien sabes los Curín son parte de nuestra historia, son parte de Santa Rosa.” No puedo dejar de notar, cuando habla de Curín, que su mirada se nubla, que ya no está conmigo.
Curín, por supuesto. Cómo olvidar que el tatarabuelo de Manuel fue un Lonco importante, que sin él no podrían haber llegado tan lejos. Siempre cuentan que estaba Ernestine tocando una sonata de Chopin, sentada al piano, cuando vio esa cara de mapuche fiero mirándola fijamente en la ventana. Quedó aterrada, pero de inmediato se sobrepuso y llamando a Jean se levantó para enfrentarlo. Su sorpresa fue mayúscula cuando este personaje le habló en un francés tosco como esta tierra. Por ese entonces Curín usaba su nombre francés, Antoine, y ya tenía alrededor de 50 años. Un anciano para los estándares de su pueblo. Un Lonco, un líder respetado por los indígenas de la zona. Su historia quedó en los anales de la familia. En su juventud acompañó durante diez años a Orelie Antoine de Tounens[10], quien hacia 1860 se proclamó rey de la Araucanía y la Patagonia, con el apoyo de más de tres mil líderes mapuches. Todo terminó abruptamente cuando se lo llevaron preso a Santiago y lo encerraron por loco en el manicomio, según parece para evitar un conflicto diplomático.
El Lonco Antoine quedó embelesado con esta música que le traía el recuerdo de las ideas de progreso que Orelie tanto prometió. Pero sobre todo, lo conmovió ver y escuchar a esta mujer pelirroja tocando con pasión, con esa furia en los dedos, arrancando sentimientos desconocidos a ese instrumento. En las antípodas de su mundo moldeado por el clima inhóspito, por la lucha para sobrevivir en la precordillera cubierta durante meses por la nieve. Tal vez por ello la música mapuche es queja y angustia, tiene un carácter lastimero donde la pasión es cruel y desesperanzada. La sencillez de sus instrumentos musicales, del cultrún, la trutruca, la pifilca, el ñorquin,[11] marcaban una distancia sideral con este instrumento lleno de sutilezas, más encima en manos de una mujer. La verdad es que Antoine, un guerrero valeroso y curtido, desde el primer momento se sintió arrollado por una indescriptible admiración, por el sometimiento y el temor. A sus espaldas comenzó a llamarla la Wekufe de Santa Rosa, la Diabla, no se sabe si por respeto o para crear una leyenda que de alguna manera la protegiera de bandidos y ladrones.
El Lonco Antoine hizo buenas migas con Jean. Gracias a él por primera vez pudieron despejar las tierras y ampliar los trigales. Pero sobre todo la llegada de Curín y de su gente les permitió dormir con tranquilidad, ya que ni siquiera los mapuches más rebeldes hubiesen osado desafiar al Toqui[12] más famoso de la región.
Gracias a un convenio con el molino Voigt de Lautaro[13], desde la muerte del abuelo Jean todos los años se ampliaron las tierras cultivables por medio de compras al gobierno y a otros inmigrantes. Con la ayuda de Curín nunca faltó mano de obra para despejar campos y agregar trigales. En cuanto comenzaron a llegar los niños del clan Curín, Ernestine organizó una escuelita para los inquilinos de Santa Rosa, donde todas mis bisabuelas hicieron clases. Ella era, antes que empresaria, una mujer de cultura. Todos sus hijos fueron al internado de la Alianza Francesa en Traiguén excepto el mayor, Paul, quien la ayudó en las labores del campo. August prefirió dedicarse al comercio, y muy pronto se independizó y siguió adelante con la tienda en Lautaro. De la actual Escuela Santa Rosa salió, lo supe por Manuel Curín hace diez años, Andrés Curiqueo, un ingeniero en informática que recientemente se ganó un premio en Silicon Valley. Estoy segura que Antoine Curín y su Wekufe estarían orgullosos de este logro.
Vuelvo a ver a Ernestine, ya en 1905, de pie en el entierro de Curín. Murió guerreando como un héroe, entregando su vida para defender a los suyos. La observo y mientras se escucha la música mapuche y el ceremonial del entierro, puedo apreciar sus ojos llorosos mientras abraza a Marie, mi bisabuela querida, mi Memé. Es ahora ella quien parece sintonizar con el sentimiento de la música de esta tierra.
Cuando sonó la campana era de noche, avisando que unos desconocidos habían penetrado en la zona de seguridad, la misma que ideó Fornet. Fue el Lonco Antoine quien repelió el ataque y tomando su caballo salió al galope en persecución de los asaltantes. No sabemos si murió por una agresión o de un golpe con una rama que se atravesó en su camino. Tiro de la manga de Ernestine y le pregunto por la relación de su Lonco con la música. “Cuando murió Jean, él me preguntó cómo el vino podía producir tanta tristeza en alguien. Me sorprendió su pregunta, ya que supo leer como nadie en el alma de Jean. Luego de pensarlo un poco, le respondí que un buen vino borgoña es al paladar como la música de Chopin al oído. Ambos llegan directo al corazón. Me miró con esos ojos de fuego y no quiso preguntar nada más.”
Hacia el atardecer del día del entierro la veo sacando baúles de la bodega, los mismos que permanecieron cerrados desde su llegada a la zona. Todos esos años sin abrir, esperando que la civilización –como ella la entendía– llegara para reconfortarla. Ya es mayor pero conserva la misma energía y determinación que justifican su apelativo. La Diabla indignada sintió que todo se le hacía cuesta arriba, que esta tierra indómita le arrebataría cada uno de sus afectos, cada uno de sus esfuerzos. Con ayuda de Memé, en un acto frenético lleno de simbolismo, los vacía y hace una ruma con vestidos de encajes y sedas, de manteles de hilo bordados y con aplicaciones de bolillo. Cortinas de terciopelo y trozos de género que, seguramente, fueron adquiridos pensando en un hogar y una vida refinadas. Finalmente en la puesta del sol, con esa energía voraz de su metro setenta y ocho de estatura, los arroja uno a uno a la pira que ha mandado encender, al mejor estilo mapuche. Tal vez pensando que el fuego la purificaría. Puedo escuchar a Memé cuando me contaba cómo su madre, con los ojos llorosos e iracundos, con rabia en las manos como garfios, sujetaba las prendas y soltándolas sobre las llamas repetía: “¡Pays de merde, pays de merde, pays de merde!” Cuenta Memé que gritó a todo pulmón. Fue la única vez que vio a su madre desconsolada, con esa mezcla extraña de ira, odio, desolación y vulnerabilidad que produce la tristeza.
No sé si Memé se dio cuenta que a partir de ese día Ernestine perdió al más fiel de sus colaboradores. En sus últimos años el Lonco se había transformado en su sombra. El delegó en su hijo mayor el trabajo con los peones y se autoimpuso el trabajo en la huerta, en ese entonces al pie de la casa. Yo creo que lo hizo para no perderse jamás el concierto de piano que se prolongaba en cada atardecer. La Diabla siempre fue fiel a la cita, como corresponde a una intérprete que se sabe escuchada con devoción. Recuerdo a Memé diciendo que los nietos la encontraban rara, tantas horas tocando para ella misma. Ella tocaba para su Lonco.
Sentadas con Memé a la sombra de un árbol de copa frondosa cerca de la huerta, acostumbrábamos paliar el calor con una limonada. Era consciente que ella iría perdiendo la memoria paulatinamente porque mi mamá y mi abuela me lo explicaron. Dijeron que no era una enfermedad, simplemente la vejez había llegado. Entonces no podía perder el tiempo, pero la tenía que encontrar en momentos de mucha lucidez. Sin previo aviso comenzaba a hablar en francés y entonces la que quedaba perdida era yo. Ese día comenzó contándome que siempre estuvo internada en la Alianza Francesa de Traiguén[14], lo que fue una especie de bendición porque no tuvo que esforzarse para hablar en castellano y porque allí conoció al amor de su vida. Fueron las épocas de bonanza de la Diabla. Cuenta que después de la quema de los vestidos su madre cambió el estilo de vestimenta. Reemplazó su moño por una trenza larga que le llegaba a la cintura, se despojó de las faldas y comenzó a usar pantalones. En sus cabalgatas comenzó a ocupar una manta mapuche maravillosa, de un color marrón oscuro con dibujos geométricos de color blanco, y un prendedor de plata para su trenza. Desde entonces ella portó un arma al cinto, supongo que para sentirse segura.
“Algunos pensaban que estaba medio loca, otros creían que era excentricidad de gringa no más, igual que su negación a aprender el idioma como corresponde. Hablaba un chapurreado que consistía en diez palabras en francés, cuatro en mapudungún y dos en castellano, que para mal de males eran pronunciadas horriblemente. Pero se las arreglaba bien, qué duda cabe. Fue la época en que compró más tierras, en que tomó gusto al negocio y a ejercer su voluntad. Pasaba más tiempo recorriendo campos o negociando en el Banco que en las labores de la casa, y por eso todos pensamos que ya no tenía tiempo para el piano. Le fue tan bien con el trigo que llegó a convertirse en la mayor productora de la región.”
Mientras conduzco hacia el sur, calculo que para cuando Santa Rosa comenzó a cobrar relevancia en las cosechas la fiebre del oro californiana había amainado. Las políticas liberales de la época y el auge del salitre en el norte favorecieron el comercio de granos. Lautaro ya contaba con un buen molino y con ferrocarril para acceder a los puertos. La civilización francesa, sus costumbres, sus artes decorativas, su arquitectura y sus vestidos eran el furor entre las clases acomodadas en Santiago. Por fin la amada civilización de Ernestine había llegado glorificada a este país tan lejano. Alguna vez le pregunté a Memé si hablaron de volver a Angoulême, de vivir de las rentas del campo, de alejarse de este pays de merde. Recuerdo su expresión de incomodidad con esta nieta que del francés solo conoce los garabatos.
“Mi mamá se endureció, nos sentimos un poco abandonadas en el internado. Luego de la quema de los vestidos mandó construir la casa grande. Nunca quiso decorarla con ese gusto recargado de la época. No recuerdo el nombre del arquitecto, pero era uno muy famoso que seguía a pies juntillas a su profesor francés, tal como era de esperar. Alguna vez dijo que no tenía sentido volver a la patria, que su savoir-faire estaba acá y no estaba para terminar haciendo petit-point de charla con sus primas. Se la veía feliz, conforme con su suerte.
A los dieciocho años yo ya estaba de novia con Paco García, hijo de andaluces inmigrantes como nosotros. Tenía unos ojazos gitanos que quitaban la respiración y a su lado era imposible no morirse de la risa. Su padre había montado un aserradero en Traiguén que le consumía todo el tiempo. No sé cómo, pero todas las tardes ahí estaba cuando yo me asomaba por la ventana del internado, aprovechando un descuido de la inspectora. Ni tonto ni perezoso se las arregló para hacer amistad con August, mi hermano, a quien le vendía los tablones a crédito para su tienda de Lautaro. Se aparecía por el campo siempre que yo no estaba en el internado, y lo alojaban en la casa vieja. Era la envidia de mis cuñados al volante de su Ford pick-up con manivela y bigotes.
Mis otras dos hermanas se casaron con franceses, todo comme il faut, de modo que nadie le hizo fácil las cosas a Paco. Pero mira por donde, él supo meterse en el bolsillo a la Diabla. Un día se presentó con Manuel Arana, un compatriota de Paco y nada menos que el paisajista del Palacio Cousiño[15]. Lo más francés que se había visto en Chile. No sé qué fibra le tocó a ma mamá, pero ella dijo que harían algo como Dios manda, y que se llamaría el Parque Curín.”
Cuando Memé me contó lo del parque algo no me cerró. En el colegio ese año nos habían llevado a visitar el Palacio Cousiño, y la verdad es que sus jardines no se parecen demasiado al Parque del campo. De modo que le pregunté a Memé si de verdad el diseño es de Arana. Se sonrió y me dijo que con su madre nada era nunca totalmente de su autor, y que con los años el orden inicial de éste se fue perdiendo.
“Paco supo interpretar sus gustos, y de alguna manera se las arregló para que Arana completara el encargo. Creo que a partir de ahí ella por fin aprobó a mi novio y mis cuñados dejaron de embromarlo. Con el tiempo ella fue depositando más confianza en Paco, que sin duda fue su yerno preferido” ―agregó con orgullo. “Como sabes mi Paco llegó a convertirse en el principal productor de trigo del país y fue uno de los más importantes comerciantes en madera aserrada.”
Me detengo a llenar el tanque de combustible y a tomar un café doble con leche. Estoy por entrar en la región de la Araucanía y siento que me queda tanto por recordar. Extraigo el CD con las polonesas de Chopin, al que no he prestado atención mientras ha sonado ininterrumpidamente desde que salí de Santiago. No sé qué le podría decir hoy a la Diabla. A la distancia de los años, dentro de mi pena me siento aliviada por no tener que rendirle cuentas del triste encargo que debo cumplir. No tengo el menor interés en tirar de la manga de esta señora, que hasta muy anciana sigue imponiendo respeto desde las fotos, con su figura erguida y esa mirada temible.
¿Por dónde seguir? La casa nueva por supuesto. Yo aún no nacía cuando el famoso terremoto de Valdivia, el más intenso que se ha registrado en la historia, azotó Santa Rosa. Mi padre me contó que a ciento sesenta kilómetros del epicentro la casa se zamarreó en forma atroz, y aunque no colapsó sufrió daño estructural. El abuelo, que era amante de la modernidad, por fin tuvo la disculpa para deshacerse del châteaux, como le gustaba decir con sorna andaluza. Toda la estructura esta vez se hizo de hormigón, y para ello contrató a Enrique Gebhard[16], un joven arquitecto que estaba haciendo los planes urbanísticos de Traiguén y que de puro avanzado se había peleado con sus profesores. Fue el paladín de Le Corbusier en Chile.
Por supuesto la única manera de convencer a Memé fue aludiendo a la veta francesa que serviría de inspiración. Esta vez dotaron a la casa de todas las comodidades de la modernidad, con calefacción central incluida. ¿Cómo decirlo? Santa Rosa es un gusto adquirido. A primera vista no es fácil de leer por su simplicidad y sus techos wrightianos. De líneas modernistas e inmensos ventanales, la casa juega con la geometría versallesca del parque Curín. Es especialmente notable la forma en que Gebhard supo jugar con la loma. Integró la casa de un solo piso en un plano vertical. Adaptada a la pendiente del terreno desciende desde el hall de entrada en una escalera que se abre a las áreas comunes, que por este motivo gozan de doble altura. Todos los muros fueron recubiertos con maderas nobles, especialmente alerce y araucaria, lo que hace imposible su reconstrucción. Esta casa ha dejado en silencio a cuanto arquitecto se ha alojado en ella. Todo muy moderno para ese tiempo. Hasta el día de hoy a veces me parece excesivamente moderna, pero bueno, es funcional y las vistas fueron inmejorables hasta que crecieron los bosques. Me refiero a los bosques de mentira, los bosques de pino insigne que terminaron invadiéndolo todo.
Llueve como solo en el sur suele hacerlo. Siempre me ha gustado viajar con lluvia, pero esta vez es diferente. Enciendo el limpiaparabrisas y a mi pesar disminuyo la velocidad. Hoy los recuerdos van cayendo como una gotera a ritmo constante. Este suele agriarme el genio, pero sería traicionar el relato si no incluyo esta parte de la historia. Lo haré pensando en que algún día Sebastián y Candelaria intentarán comprender lo que desafía el sentido común. Quiero que escuchen mi voz, la voz de una niña aterrada a la que le arrebataron todo su mundo en una noche. Un mundo que muchas veces sigo buscando a tientas, con pasión, y quedan solo sombras. Esto me ha ayudado a entender al Tata Jean.
El 12 de octubre de mil novecientos setenta, con nueve años recién cumplidos, omitieron celebrar mi cumpleaños. Mis papás siempre han sido extremadamente cariñosos con nosotros, pero ese año una carga ominosa los llevó a decirme, sin ambigüedades, que no había motivos para celebrar. Ni siquiera mi cumpleaños. Algo así no se olvida y ahora lo agradezco, porque así me prepararon para lo que debíamos enfrentar. Creo que en un espacio de dos semanas me mataron la inocencia, dejé de ser una niña.[17] No quiero cargar las tintas porque nuestra experiencia en el exilio también trajo cosas buenas. Pero eso es harina de otro costal, es materia para otra historia.
Días antes comenzaron a embalar las cosas de valor. Sin ayuda, de noche y sin miradas externas, a ritmo febril trabajaron ma Memé, mi abuela y mi madre. Encendían una luz a la vez y mantenían todas las cortinas cerradas. Durante el día todo seguía funcionando como si nada pasara, aunque se percibía una atmósfera extraña que me hacía presagiar cambios telúricos.
Nos reunieron a mis hermanos y a mí para decirnos que debíamos guardar silencio, que había gente muy mala que se quería quedar con nuestras cosas, nuestra casa y nuestro campo. No debíamos hablar con nadie sobre esto porque no sabían quiénes eran esas personas, y podía ser cualquiera. “¿Hasta Curín?” ―recuerdo que pregunté con asombro. “Sí, hasta Curín puede ser” dijo mi madre con una voz muy dura.
Todo fue muy raro. Esa misma noche llegaron unos hombres que metieron las cajas de embalaje y algunos muebles ―no todos― dentro de un camión. Ellas suponían que yo dormía, pero fue imposible pegar ojo. Pispié todo desde las ranuras de las puertas que señalaban la secuencia de luces que se encendían. Era una vorágine silenciosa. Hablaban entre murmullos y mantenían la luz apagada en la zona de los ventanales. Solamente un par de velas iluminaban el gran salón, el comedor, la escalera y el saloncito del fondo. Vi cómo fueron sacando cada cosa, escuché más de una discusión sigilosa sobre qué debía ir o quedarse. Mi Memé dijo que si no le llevaban el piano mejor la dejaban ahí, que prefería morir a dejárselo a esta manga de zaparrastrosos mal nacidos y mal agradecidos. Lo dijo con tal cara de furia que creo que solamente le faltó escupir en forma de repudio, como me habían enseñado que hacían los gitanos. No se me ocurría peor maldición. Sentía unas ganas enormes de llorar, pero sabía que todos esperaban que nos comportáramos, que estuviéramos a la altura. Mis nervios se esfumaron cuando por fin vi a mi padre ―hacía días que no estaba en el campo. Con él todo sería diferente, él solucionaría todo, lo veía tan grande, tan fuerte y seguro. Me escabullí a mi dormitorio y rápidamente me quedé dormida.
Fue extraño despertar y ver la casa despojada. Estábamos solos, no había nadie del servicio. Tomamos desayuno todos juntos en el comedor de diario, algo absolutamente inusual. Mi padre nos hacía bromas y cantaba las canciones que nos hacían reír… pero las cantaba en la mesa, ¡esto era el mundo al revés! Mi abuelo consolaba a Memé que lloraba sin tregua. Mi abuela nos dijo que comiéramos todo, que no podía quedar ni una miga en el plato. Luego de omitir mi torta de cumpleaños me tomé el aviso muy en serio, como si fuera la última vez que veríamos un pedazo de pan. Los niños pueden ser muy literales cuando los adultos se asustan. Mi madre, que siempre ha sido muy dulce, cada vez que pasaba al lado de mis hermanos o de mí nos tapaba a besos. Eso terminó de encender mis alarmas.
Nos llamaron como a las once de la mañana. Andábamos jugando con el triciclo azul con acoplado. Era genial ese juego porque como única mujer me sentaba en el acoplado, mientras uno de mis hermanos pedaleaba y el otro tenía que empujar. Me sentía una reina, aunque ellos jamás hicieron caso por donde yo les decía que teníamos que ir. Papá y mamá nos llamaron varias veces y nos dijeron que nos apuráramos. Nos esperaban en el umbral de la puerta que da a la terraza. Mamá lloraba y papá la retaba por algo, no sé por qué. Nos dijeron que ellos se tenían que ir y que en solo cuatro días nos volveríamos a ver. Cuatro días no son nada, pensé. Mamá me apretujó como nunca. Papá me dijo que siempre fuera buena y que, por esta vez, me lo tomara en serio ya que nunca le hacía caso. Debe haber notado que se nos estaba haciendo cuesta arriba y que terminaríamos llorando desconsoladamente, porque a continuación me guiñó un ojo y repitió lo de siempre: “Para pasarlo bien hay que portarse mal.”
La tarde transcurrió de manera extrañamente solitaria jugando a las cartas con mi abuelo. Mi abuela había preparado unas maletas pequeñas que estaban en el pasillo de los dormitorios. Recuerdo que nos mandaron a bañar aunque era tarde, al revés de como lo hacíamos siempre. Comimos en pijama y muy temprano llegó la orden inamovible de irnos a dormir. A las tres de la madrugada nos despertaron ―recuerdo a mi Memé que nos ayudó a vestirnos. Nos dijeron que de la casa al auto debíamos caminar en absoluto silencio. Supongo que no nos debe haber costado nada ya que hay un agujero negro en mi memoria hasta que me vi en un ferry. Mis abuelos, Memé, mis hermanos y yo. Somos gente de tierra, creo que no habíamos navegado antes y esto era una aventura. Tejimos todo tipo de historias de piratas, y los juegos por esta travesía en el Lago Todos Los Santos[18] fueron una constante en las dos horas que duró. Recuerdo a Memé repitiendo su letanía: “Attention aux enfants! ¡Se van a caer al agua!”
Esa fue nuestra ruta al exilio. Nadie nos dijo que en nuestra casa de la ciudad habían tirado neumáticos encendidos que entraron hasta el living mismo chamuscándolo todo. Pasaron años para que mi mamá me contara que la habían llamado por teléfono. Le dijeron que cuidara a sus niños ricos porque le serían arrebatados en cualquier momento. Tampoco supe hasta ya mayor de la amenaza, en forma directa y pública, lanzada por el entonces presidente electo, Salvador Allende, en contra de mi abuelo.
Salí de la autopista. En esta parte del camino y en lo alto de la loma se puede ver el pueblo pocos kilómetros antes de llegar. Son puntos de colores que están oprimidos entre el campo y el cielo, entre el verde y el azul. Hay que fruncir los ojos para darse cuenta que son casas. En cualquier momento llovería nuevamente. El cielo encapotado, lleno de tonos grises, violetas y añiles. Las nubes bajas del sur rozan los extremos de los robles pellines. Recuerdo el agua de las acuarelas de Andwandter[19] en las épocas en que pintó el terremoto del sesenta. El ambiente húmedo se siente, se palpa en la exuberancia y densidad de lo poco que queda de la selva valdiviana. Pensé en Pedro de Valdivia y su expedición adentrándose en la indómita Araucanía a punta de machete, y con la amenaza guerrera y constante de los indios. Es solo un flash, pensamientos diversos e inconexos que nublaban mi razón.
Detuve un momento el auto a la orilla del camino, necesitaba respirar aire campestre, ese aire que el viento trae con los aromas de los arrayanes, los notros, los radales, coihues y robles. Necesitaba ver de cerca cómo se movían las hojas en su invernal frenesí danzante. Traté de llenar mis pulmones pero la opresión que sentía en el pecho anulaba todo. Me sequé las lágrimas y los mocos con el reverso del puño del sweater.
Luego del golpe militar pasaron varios años antes de que mis padres decidieran volver a establecerse en Chile. Sería 1974 cuando en ese mismo giro que da el camino nos paró un señor. Veníamos de Argentina para visitar a mi otra abuela en Santiago, y yo había insistido hasta el cansancio para ver la casa en donde pasé los primeros años de mi vida. Mi padre iba conduciendo y detuvo el auto en forma abrupta. El se bajó y le dio un gran abrazo, hablaron unos veinte minutos hasta que se subió nuevamente. El señor de campo, vestido como huaso sureño, me miró a través de la ventana y entonces la bajé. “Usted es mi guagua, la más tranquila y bonita que yo haya conocido. ¡Qué grande está! ¿Recuerda que yo la sentaba debajo del cerezo grande de la huerta, mientras cosechaba los frutos para los kuchenes que haría la Moraima?” ―y siguió hablando, mirando nuevamente a mi padre. “Ya no es lo mismo, todo cambió. Creyeron que iban a ser patrones y ahora son más pobres que antes.” Sacó un pañuelo arrugado y se secó los ojos. Mi madre ―con esa sangre francesa y distante que a veces le aflora― le dijo algo y no comprendí su dureza. Algo como: “¿Vio? Les explicamos mil veces que dividir las tierras no era sinónimo de progreso. ¿Qué fue lo que recibieron? ¿una hijuela? Nada bueno resulta de lo mal habido.” Cuando retomamos la marcha pregunté quién era. “Manuel Curín el huertero” dijo mi padre con una voz que noté emocionada.
Durante el gobierno de Allende, con una inflación galopante y con controles de precios, daba lo mismo si se trataba de latifundios o de parcelas, el experimento de reforma agraria estaba destinado al fracaso. Curín y su gente, pegados a la tierra, sufrieron terriblemente. Todo el sistema de producción agrícola colapsó al segmentarse en pequeñas unidades productivas. La productividad se redujo a casi nada y en la práctica el campo del sur sufrió un retroceso que los redujo nuevamente a un nivel de subsistencia. Más allá de las responsabilidades de unos y de otros, los que quedaron, los que no pudieron emigrar, sufrieron más que nosotros en el exilio. Puedo imaginar que aquí se esconde la posibilidad de una reconciliación.
¿Cómo es posible que las confianzas se hayan roto de esta manera? Algunas veces mi padre me ha dicho que a partir de los años sesenta era tal la diversificación de tierras de la familia ―por ese entonces ocho campos repartidos entre la zona central hasta Osorno, al sur de Valdivia― que se rompió el estrecho vínculo que desde siempre había tenido con los Curín. Tal vez por esto los políticos de la época lograron engatusar a tantos con la idea de convertirse en sus propios patrones. Además, no podemos olvidar que desde la crisis del 29 los sucesivos gobiernos se habían empeñado en remplazar importaciones, por lo que el capital había huido gradualmente de los campos. Aunque en Santa Rosa Curín y su gente tenían casa y una red de protección significativa, el progreso que vivieron durante las primeras décadas del siglo se estancó. Por supuesto, luego del fracasado experimento de auto gestión, no es extraño que Manuel Curín finalmente derritiera a mi padre al rememorar que nunca estuvieron mejor que con mi Memé y el abuelo.
Tuvieron que pasar años para lograr que mi padre me relatara el largo diálogo con Curín, del que evidentemente salieron reconciliados. Me dijo que él le echó en cara que hubiésemos huido abandonándolo todo. Le enrostró que lo hiciéramos en secreto, que no confiaron en él. Mi padre le respondió que para tomarse Santa Rosa tenían que contar con él. Curín no lo negó, pero le dijo que él, al igual que su antepasado el Lonco, hubiese dado la vida por mi familia. “Pagamos caro nuestro error. Me arrepiento de lo que hicimos, don Eusebio, pero en esa época nos convencieron que todo se podía hacer de nuevo, y a usted cada día lo veíamos menos.” He escuchado a mi padre tantas veces decir que su error fue no dar la cara, no defender lo nuestro. “Hoy saldría con los pies por delante”. Curín es la única persona que le pidió perdón.
Es difícil describir la completa locura que produjo la toma y el posterior reparto de los campos. Recuerdo la película Doctor Zhivago[20] donde una sola imagen, esa casa congelada y abandonada en medio del campo, logra comunicar la devastación de la revolución. Creo que puedo hacer lo mismo. El primer impacto fue ver la casa semi abandonada, descascarada, con todos los vidrios rotos. El parque completamente desdibujado. Todos en silencio, incapaces de comentar, bajamos del auto y comenzamos a recorrer.
Habían unido el salón de la casa con el comedor. Evidentemente lo usaron para guardar cerdos. El olor intenso, las paredes manchadas y los pisos cubiertos de excremento. En el cielo seguía colgando la lámpara de lágrimas del comedor, olvidada en forma inexplicable, como un testigo mudo de un pasado que parecía irrecuperable.
La lechería de Santa Rosa contaba con el primer tambo eléctrico que se había instalado en la zona. De éste quedaban algunas piezas y los transformadores, quien sabe qué habrán hecho con el resto. Las máquinas trilladoras, esos artefactos gigantescos que recorrían los campos en la época de cosecha, parecían artefactos dignos de arqueología industrial, como las salitreras abandonadas del norte de Chile. Todo reducido a chatarra inutilizable. Me contó mi padre que en el apuro se olvidaron de descolgar unos dibujos originales de Picasso. Supo casualmente por uno de los capataces, años después, que los usaron para encender la chimenea.
Los años que siguieron fueron intensos en gestiones ante los tribunales. El gobierno militar abrió una instancia que permitía recuperar las tierras expropiadas luego de tomas ilegales. Era imposible recomponer las superficies que aseguraban una operación viable sin volver a comprar tierras. Por otra parte el negocio forestal surgía como una gran oportunidad, con incentivos fiscales y en un clima que permite madurar el bosque en menos de la mitad de años que toma hacerlo en el hemisferio norte. De modo que Santa Rosa, ahora más pequeño, se convirtió en una explotación forestal en las laderas de cerros mientras se volvía al negocio de lechería y de trigo en la llanura. Todo ello con deudas en dólares y con la garantía de las tierras y de los bosques.
Debemos recordar que el nuevo gobierno eliminó el control de precios y liberalizó completamente el comercio exterior. Esto, sumado a un fuerte endeudamiento del sector privado, llevó a un colapso en la rentabilidad de toda la actividad agropecuaria, que se vio completamente sobrepasada por las importaciones. Tal vez toda esta explicación se resume con la frase que hizo famoso al director de presupuestos de la época, cuando los lecheros por enésima vez levantaron la voz. “Cómanse las vacas”[21], respondió por televisión. Era la única respuesta honesta ante este mix de políticas. Chile, al igual que la Argentina de Cavallo, entre 1979 y 1983 mantuvo la paridad cambiaria contra viento y marea. El año de la devaluación se produjo la mayor caída del producto que se registra en la historia económica del país, con un desempleo que escaló sobre el 20%. En democracia esto simplemente no hubiera sido factible, jamás se podría haber llegado a este extremo de obstinación.[22]
Mis papás siguieron la suerte de muchos otros agricultores de la época. Aunque los bosques se valorizaban año a año en dólares, el resto del campo fue un salvavidas de plomo. Luego de la devaluación, en 1983, se vieron forzados a venderlo todo a una de las grandes empresas forestales. En consecuencia, a cincuenta años de la reforma agraria se incrementó como nunca antes la concentración de la propiedad de las tierras, ahora en manos de sociedades anónimas que se han convertido en poderosas multinacionales.
Fue así como los bosques de mentira, las plantaciones de pino y de eucalipto, ocuparon las planicies que hace más o menos cien años nuestros antepasados despejaron para abrir tierras cultivables. Era una curiosa reversión del uso de suelos que nuevamente produjo una ruptura entre los campesinos, unidos a la tierra por generaciones, y este nuevo sistema productivo. En consecuencia muchos emigraron a la ciudad o subsistieron en pequeños poblados aquí y allá.
En la búsqueda permanente de eficiencia las forestales mecanizaron todo el proceso, desde la plantación a la tala y desde el procesamiento al transporte. De esta manera los campos de la Araucanía se han vuelto a despoblar, en términos relativos, revirtiendo el proceso iniciado en 1850. En este nuevo Chile nadie les arrebató Santa Rosa a mis padres. Al igual que tantos otros propietarios ellos se vieron forzados a vender con el fin de pagar las deudas que tomaron para recomprar parte de las tierras. Todo limpio y ajustado a derecho, con la frialdad propia de la Banca más sólida de la región. Así se resolvió el acertijo imposible de una economía que aún no aprendía a operar en libertad.
Debo pensar como historiadora, no solo como parte afectada. Pienso en Curín, quien luego de la venta de las tierras siguió trabajando en el parque de Santa Rosa y en la mantención de la casa, que fue lo único que nos quedó. ¿Cuánto dolor y desconcierto se puede haber acumulado en los descendientes del pueblo mapuche? Desde 1970 muy pocos han podido adaptarse a esta verdadera montaña rusa, a esta sucesión de tsunamis que han azotado la política chilena de los últimos cien años. Siempre desde el poder central, ignorante de las profundas heridas que han dejado estas transformaciones. No es extraño entonces que entre los mapuches hayan surgido grupos radicalizados en cuya agenda figura, como objetivo prioritario, destruir a las forestales.
Bajé la velocidad y vi el letrero vial que dice “Santa Elena”, adentrándome en el camino de tierra que conduce al pueblo que por supuesto tiene otro nombre. El pueblo es pasada obligada para llegar a la casa. Cuando huimos fue mi madre la que lloró, ahora era yo la que no podía controlar los sacudones que me daba el cuerpo, y que me hacía expulsar más lágrimas de las que creía que era capaz. Al rato logré controlarme, traté de aclarar mi mente, de despejarla. Hinché los pulmones de ese aire cargado de oxígeno. Miré una loica macho con su presumido pecho colorado sacudiendo sus plumas llenas de agua, y me encaminé hacia mi destino.
“Santa Elena” no figura ni en los mapas más completos en donde se señalan hasta los caseríos insignificantes. De dónde salió el nombre es un misterio para todos, porque nadie recuerda que haya habido una estancia, un puesto o algo, cualquier cosa que se llamara así. Seguramente un invento de los del Ministerio de Obras Públicas cuando hicieron la autopista. Ahí enfilé como siempre por la calle principal, la única pavimentada pero con más hoyos y más profundos. Está más arriba que las casas que poco a poco se van hundiendo en el barro. Todas disparejas, con los tablones puestos en forma horizontal, destartalados, con la pintura añeja de tanto soportar el lavado permanente de la lluvia.
Desde chica me pregunté por qué las casas están pintadas de esos colores. Morado, celeste, verde claro y hasta anaranjado. Recién ahora me doy cuenta que viven en una atmósfera gris, con las nubes acechando empaparlos en un abrir y cerrar de ojos. Los colores chillones son los únicos que les pueden subir el ánimo. Las chimeneas, un tubo de latón ladeado, desprendiendo humo blanco de madera húmeda, dispersándose con el viento. Pasé por el polideportivo en donde alguna vez fui a algún casamiento no recuerdo de quién, seguramente de alguien que nació en el campo. Me llamó la atención la cantidad de carteles de botillerías zarandeándose y crujiendo rítmicamente, a excepción de uno más grande que ahora se llama “Abarrotes Santa Elena”. Allí fui todas las veces en que se nos acababan los cigarrillos, cuando recién comenzaba a manejar y me ofrecía eufórica para ir a comprarlos. El espectro de lo que se vende en este galpón es variado, desde agujas y dentífrico a ruedas de tractor, mantas de castilla, pañales, monturas, clavos y hasta chupetes. Otro cosa que acaparó mi atención fue la cantidad de iglesias evangélicas, tres en cinco cuadras. Modestas, más bien pobres.
No sé por qué me fijé en estos detalles. Es como si hubiese querido grabar en la memoria cada imagen de ese día del demonio. El mismo perro parado en la mitad de la calle, mirándome desafiante, sin ganas de correrse o ladrar. No vi el bache. Me caí y el agua enlodada tapó el vidrio, obligándome a encender el parabrisas embadurnado con un chocolate espeso que impedía la visión. Recordé al hombre que en forma habitual pone nuevamente a punto mi auto al regreso. Inmóvil, con la sensación de que no funcionaría más, y a toda marcha las plumillas sin poder sacar el barro del vidrio.
En la esquina un grupo de personas miraba hacia mi auto. Sabían que la desgracia me acompañaba. Siempre hago esfuerzos por recordar a cada uno, aunque sea por el parentesco. “Hijo de Arsenio” me dije al ver al chico pecoso. “Ese no fue” ―pensé. Me pregunto si algún día podrán contarme la verdad que difícilmente puede quedar oculta. Luego de la larga secuencia de encuentros y desencuentros intuyo que resultará muy difícil llegar al fondo. Mientras ya nada me une a este lugar ellos deben privilegiar su seguridad y la de sus hijos. El odio, que permaneció bajo la tierra como una xilosfera araucana, ha vuelto a tomar una expresión política, militante y anárquica. Para mí absolutamente todo lo ocurrido ha pivotado en torno a Santa Rosa.
El camino sigue sinuoso cuesta arriba internándose en la precordillera. En varias partes tuve que poner la tracción y muchas veces miré árboles en donde poder enganchar el huinche en caso de necesidad. Una hilera tras otra de troncos en perfecto orden, todos iguales. Se notaba a lo lejos, en los montes, la diferencia del nativo por los distintos colores y por la voluptuosidad del follaje. Llovía nuevamente, una lluvia fina y tupida.
No me sentía en condiciones de manejar, me temblaban las manos. Busqué la manta de castilla y las botas de goma en el asiento trasero. “Sí, las traje” me dije mentalmente. Aún pienso que lo correcto, como un último tributo a la Diabla, fue llegar caminando de la misma forma en que ella lo hizo.
La lluvia me empapó el pelo y la cara. No frunzo los ojos ni me escapo del aguacero porque camino como la gente de la zona, sin darle importancia. El agua cayendo del cielo me limpiaba, me calmaba, fundiéndose con mis lágrimas y con la pena. Las manos no dejaban de temblarme, las sentía frías. A lo lejos vi venir un hombre. Me sentí vulnerable sin un arma, una de esas que siempre estuvieron en la casa. Nunca les he temido a los hombres solitarios en el medio del campo, pero esta afrenta sin sentido me hizo tomar conciencia del odio que sienten por los míos. Lo raro es que ellos también son los míos. El hombre caminaba erguido, orgulloso como un Lonco. El aire olía a leña quemada, a humo. Antes de cruzarnos él desapareció por un sendero perdiéndose entre los árboles.
Recuerdo que me costaba avanzar, no por el cansancio sino más bien porque no quería llegar. Pasé los añosos robles que están en la última cuesta desde donde debiera haber visto el techo. Lo único que vi fue el cadáver de la chimenea del gran salón. El olor espantoso lo invadía todo a pesar de la lluvia que caía vertical, pareja y constante. El recuerdo del olor vuelve ahora a impregnar mi memoria. Había muchas personas en el camino que me miraron en silencio. Nadie me saludó, solo algunos gestos con la cabeza. Nadie se interpuso a mi paso.
El único que salió a mi encuentro fue el viejo Manuel Curín. Se sacó el sombrero y me abrazó. Lo hice a un lado suavemente y alejándome recorrí el contorno de las ruinas calcinadas de la casa. Unas bandurrias inoportunas que graznaban me sacaron del ensimismamiento. Me acerqué al grupo de personas saludándolos agradecida, como se hace con aquellos que acuden a un funeral de un ser querido. Pregunté si alguien supo cómo fue. Silencio. Luego me dirigí a los de la forestal que patrullan sus bosques y que hacían un grupo aparte. Les pregunté por qué ellos, teniendo tres helicópteros acondicionados para apagar incendios, no hicieron nada. Conocedora de sus políticas corporativas me alejé antes de escuchar su respuesta.
Manuel a lo lejos mantenía una conversación airada con un chico joven, al que recordaba vagamente como uno de sus nietos. Recuerdo los gestos, esa mirada de indio enojado que le echó al muchacho que se alejó erguido, con el paso bravo y desafiante. Sintiendo mi mirada clavada en su espalda, dio media vuelta y me dijo sin voz, solo con sus labios: ¡Huinka![23] ―Sé que él fue.
Aniquilaron el último punto que trenzaba todas nuestras historias de los últimos ciento cincuenta años, las de la Diabla y las del Lonco Curín. Por eso Manuel fue la única persona con la que quise hablar. Lo encaré y se lo pregunté abiertamente. Me respondió que les envenenan la cabeza, que les piden una muestra de valor mapuche para poder pertenecer a los grupos que se encargarán de recuperar todas las tierras ancestrales. Que yo no puedo imaginar cómo es vivir en el sur, joven y desempleado, sin perspectivas.
“¿Cuál es el sentido de lo que hizo?” le respondí. “Esta casa era lo último que nos quedaba. Solitaria y despojada, no le interesaba a nadie en medio de estos bosques, ya sin vistas, sin valor comercial. Tu nieto ni siquiera saldrá en las noticias como para obtener su minuto de fama, esa corroboración que tal vez le demanden por su hazaña. Si esto pasara en Santiago sería un acto terrorista y terminaría preso. Pero acá nadie hará nada por buscar al culpable. Sin testigos, tampoco pienso poner una denuncia. No contra un nieto tuyo.” La oscura claridad del ocaso encapotado sucumbió a la noche. Escoltada por el viejo comencé a bajar la cuesta encaminándome al auto. Lo miré por última vez y le dije: “Bonsoir, Monsieur”.
[13] http://books.google.cl/books?id=i-moWdDGFgQC&pg=PA484&lpg=PA484&dq=julian+voigt+molino&source=bl&ots=XFOhxoZSYI&sig=MNB_1AsYw3Fx5DinUuiygSuY4PU&hl=es&sa=X&ei=VQjcUrPLHIOSkQe1pIDgAw&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=julian%20voigt%20molino&f=false
[21] http://www.dilemas.cl/archivo/17-politica-y-economia/340-salvaguardia-provisional-a-importaciones-de-lacteos.html
[23] http://es.wikipedia.org/wiki/Huinca
Fuente: Cecilia Fernandez Taladriz (Chile)




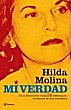






Pertenecer tiene sus exigencias. El lavado de cerebro que les hacen a los jovenes .. parece inocente, sin embargo, va mucho más allá. Es como una prueba de amor. Les exigen más. Ante la falta de perspectiva.. no dudan en hacer cualquier cosa, actos amorales. En eso consiste finalmente el apagarles el fuego sagrado. Es eso lo que consiguen nuestros arrogantes ingenieros sociales